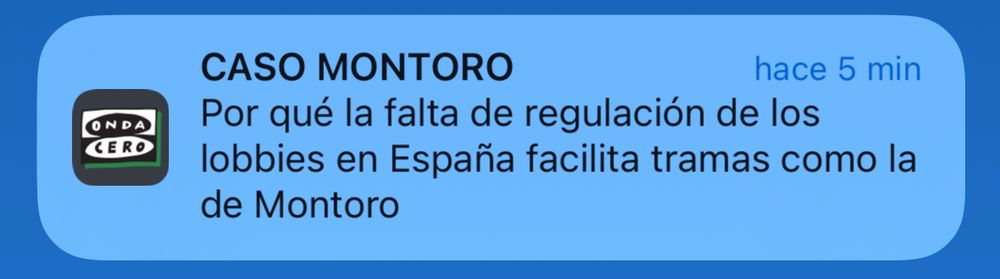Volver
Con la frente marchita
Las nieves del tiempo platearon mi sien
Sentir
Empecé a trabajar como abogado en el despacho de mi padre en 2002, cuando el fax todavía marcaba el ritmo de los despachos y el fijo sonaba como una alarma. Si alguien quería comunicarte algo, tenía que dejarlo por escrito en un papel térmico que amarilleaba en semanas y se borraba en meses. El procurador era la auténtica red social: aparecía con notificaciones en mano y te actualizaba la vida judicial a golpe de timbre. La comunicación era lenta, ceremoniosa y hasta un poco solemne, pero al menos ya no se hacía con carta y copia en papel carbón.
El día a día estaba lleno de rituales que hoy suenan arcaicos. Colas en los registros, sellos que dejaban las manos manchadas, llamadas para avisar de un escrito presentado a tiempo. No había urgencia digital, solo nervios de pasillo. Un escrito podía perderse en un cajón, pero nunca por culpa de un servidor caído.
Diez años después, en 2013, el fax ya era pieza de anticuario. Eso no significaba modernidad: LexNET aterrizó entre nosotros como un monstruo digital, diseñado para hacerte sudar en cada presentación de escritos. Las caídas del sistema eran épicas. Recibir un error de carga a las 23:58, con el plazo venciendo, era la forma de iniciación del abogado digital. Los clientes, tímidos aún, se atrevían a mandarte algún WhatsApp con disculpas, como si rompieran un protocolo ancestral. Y no faltaba el que, por costumbre, imprimía el PDF y lo reenviaba por fax.
Veinte años más tarde, en 2025, el pudor ha desaparecido. Los audios de madrugada son la nueva normalidad. El doble check azul funciona como compromiso profesional. Y el fijo del despacho solo lo usan las eléctricas para vender descuentos en su tarifa. Comunicar ya no es informar: es estar disponible las veinticuatro horas. El cliente te escribe como si fueras un contacto más de la agenda, entre el grupo de padres del colegio y el fontanero.
En lo jurídico, en 2002 se vivía en un ecosistema de papel. Los despachos y bibliotecas estaban llenas de tomos Aranzadi que pesaban más que la mochila de un opositor. Había que consultarlos como quien entra en una catedral: en silencio, con respeto y con un subrayador que dejaba el brazo dormido. Las bases de datos en DVD existían, pero eran lujo de grandes despachos. Diez años después, todo era “online”, pero en realidad significaba abrir bases lentas que arrojaban montañas de sentencias irrelevantes. Se imprimían igual y la mesa acababa tan llena de folios como siempre. El polvo ya no se te metía en los pulmones, solo en la impresora.
En 2025 basta con preguntarle a una máquina. Chat GTP devuelve jurisprudencia, doctrina y un borrador de demanda antes de que enfríe el café. El problema es que lo que no sabe, se lo inventa, con la misma seguridad que aquel compañero de pasillo que nunca había leído el tema pero sabía de todo. El riesgo no es que la máquina piense, sino que los abogados dejamos de hacerlo. La IA ya funciona como un pasante gratis, rápido y obediente, pero incapaz de distinguir lo importante de lo accesorio. Y muchos se conforman con copiar y pegar.
La gestión de expedientes ha sido otra tragicomedia. En 2002, cada cliente era una carpeta gorda, un archivador metálico y un sello de caucho. Había liturgia en la grapadora, respeto reverencial por el orden alfabético y un ruido metálico que marcaba el día a día. El despacho era un almacén de papeles. Diez años después, todo se duplicaba: se escaneaba cada folio para “modernizarse”, pero se guardaba en papel “por si acaso”. Nació el expediente Frankenstein: mitad PDF, mitad carpeta con gomas. La mesa estaba llena de pantallas y de archivadores, y la eficiencia brillaba por su ausencia.
En 2025, todo está en la nube. Todo cabe en un portátil y ya nadie recuerda dónde dejaba el tampón de tinta. Suena cómodo hasta que la conexión falla y descubres que dependes de un servidor lejano para encontrar la misma copia que antes aparecía en el archivador azul del pasillo. El expediente hoy es una ilusión: está en todas partes y en ninguna. El despacho sin papeles existe, pero no siempre el despacho con documentos accesibles.
Los clientes son los que más han cambiado. En 2002 entraban al despacho como si fuera una sacristía: silencio, respeto y reverencia hacia el abogado, que parecía tener respuestas absolutas. El cliente no discutía, escuchaba. En 2013 ya enviaban correos, proponían reuniones por Skype y pedían explicaciones sobre honorarios con cara de “me lo han contado en Internet”. El oráculo se resquebrajaba y la toga ya no imponía tanto.
En 2025 la solemnidad ha desaparecido del todo. El cliente llega con tres consultas de Google y un dictamen de la IA de turno. Exige presupuesto cerrado por WhatsApp y paga con Bizum mientras reenvía un meme de divorcios. La toga ya no impresiona: lo que impresiona es responder rápido, con emojis si hace falta, y tener el presupuesto en PDF antes de que acabe el día. La relación abogado-cliente se ha vuelto horizontal, y a veces directamente plana.
Veintidós años después, sorprende comprobar cómo todo ha cambiado para que lo esencial siga igual. Seguimos peleando con plazos imposibles, juzgados saturados y clientes angustiados. La diferencia es que ahora lo hacemos rodeados de pantallas, notificaciones y máquinas que dicen pensar por nosotros. La justicia llega igual de tarde, solo que ahora lo hace en PDF, con acuse digital y un fallo de servidor a medianoche.
¿Dónde estaremos dentro de diez años? ¿Será un robot el que atienda al cliente por videollamada mientras el abogado humano supervisa desde la sombra? ¿Se clonarán demandas como hamburguesas? ¿O volveremos al papel y a la carpeta con gomas, disfrazada de moda retro como los vinilos? No lo sé. Lo único seguro es que dentro de diez años seguiremos quejándonos de LexNET, aunque quizá ya no exista. Porque si algo permanece inmutable en esta profesión es la certeza de que la justicia siempre llega tarde: en papel, en PDF o en holograma.
Que es un soplo la vida
Que veinte años no es nada
Que febril la mirada
Errante en las sombras, te busca y te nombra