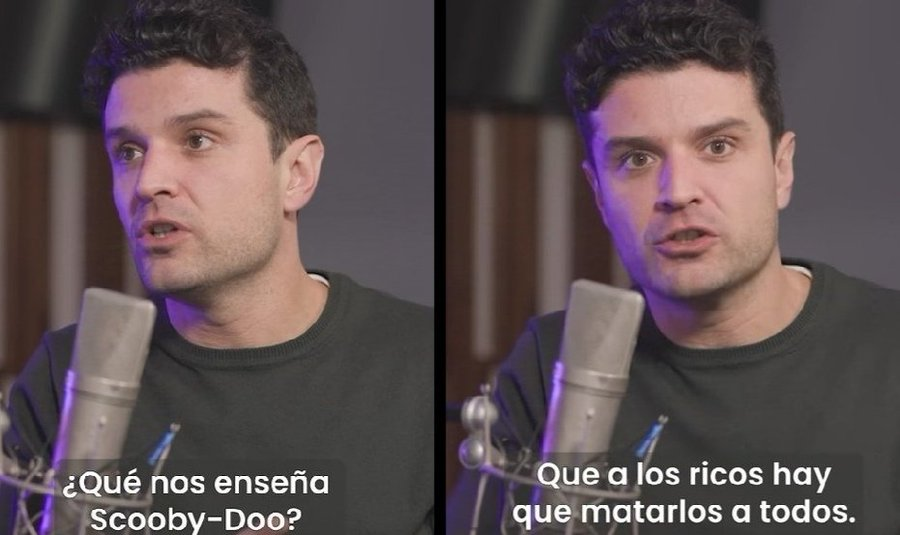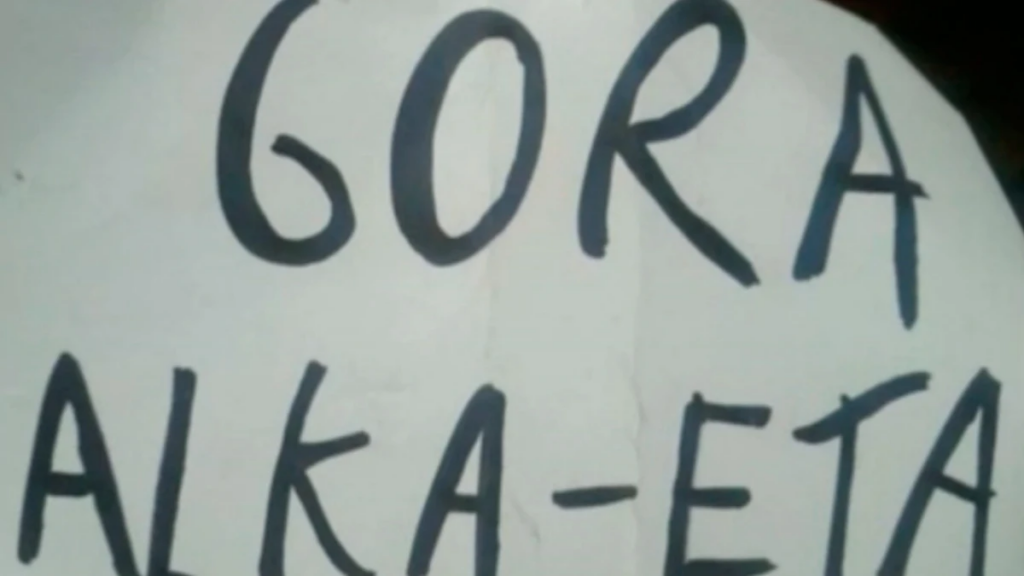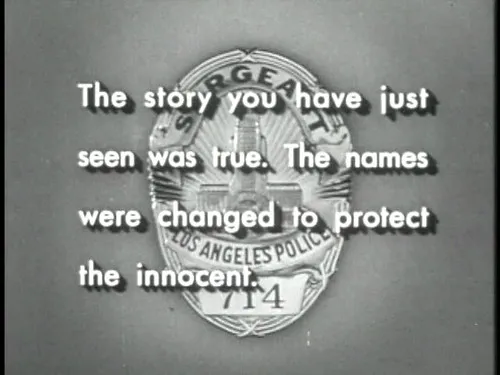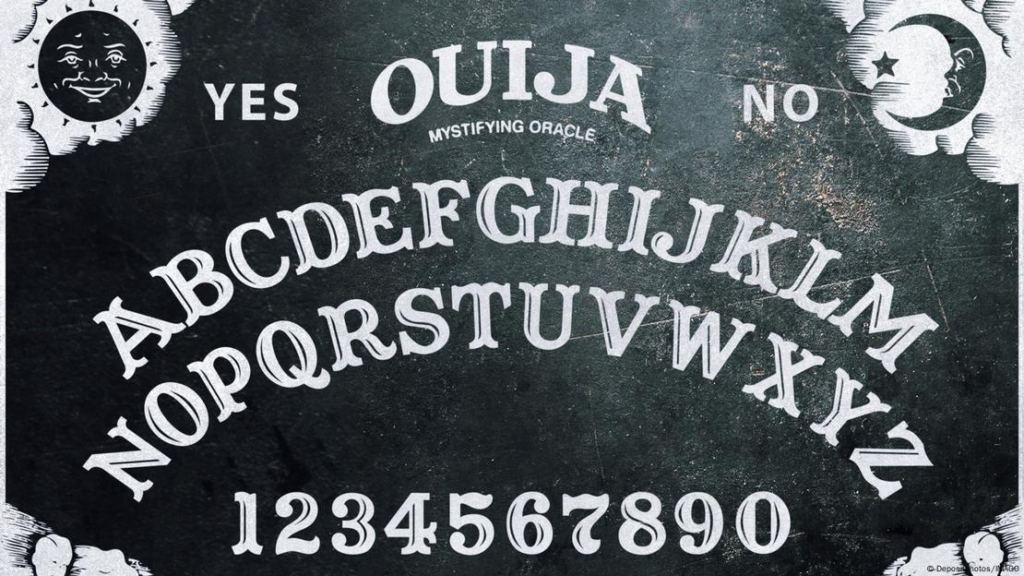Creo que el Estado de Israel se equivoca con el enfoque que está dando al genocidio que está cometiendo en Palestina. No porque las bombas en Gaza no estén resultando eficaces; sino porque como están demostrando en Cisjordania, las cosas se pueden hacer de una manera más eficaz —germánica, me atrevería a decir—, más civilizada, más perdurable, de exterminar a un pueblo. A veces no hacen falta guerras, ni drones, ni sangre. Basta con papel timbrado, un buen archivador y un Estado con vocación de orden.
En España, esa hazaña se intentó hace ya tres siglos, el 30 de julio de 1749, cuando el marqués de la Ensenada —ilustradísimo secretario del Despacho Universal de Fernando VI, experto en censos, racionalidad fiscal y armonía administrativa— activó lo que se llamó “Gran Redada”. Un operativo nacional, no contra insurgentes ni traidores, sino contra una comunidad entera: los gitanos, cuyo único crimen era existir al margen de la sociedad hispana de la época. No se les acusó de violencia, ni de desafiar al rey, ni de predicar herejías. Se les acusó de no encajar. De no obedecer la norma de vivir como los demás. Y eso, para un Estado ilustrado, era imperdonable.
No era la primera vez que lo intentábamos. Ya en 1499, apenas 100 años después de que las primeras comunidades gitanas comenzaran a asentarse en la Península Ibérica procedentes del este, los Reyes Católicos promulgaron la Pragmática de Medina del Campo, que exigía a los gitanos abandonar su lengua, sus costumbres, su nomadismo. España llevaba más de dos siglos intentando asimilarlos. Con amenazas, con leyes, con dispersión forzosa. Pero no funcionó. Los gitanos insistieron —pacíficamente, obstinadamente— en seguir siéndolo. Hablaban su lengua, vivían sin padrón, se desplazaban sin permiso, trabajaban sin gremios —y lo más grave, no pagaban impuestos—. No podían ser útiles al Estado porque no sabían ser invisibles.
La redada fue meticulosa. Hombres a galeras y arsenales. Mujeres a presidios. Niños a hospicios, para olvidar a quién pertenecían. No hubo necesidad de fuego. Fue una desaparición sin ruido, una operación administrativa. Una limpieza sin sangre. Y todo bajo la cobertura de la legalidad: órdenes firmadas, informes archivados, felicitaciones por el orden del operativo. Los corregidores hablaban del éxito como si hubieran reorganizado un archivo, no disuelto familias.
Pero —y esto es lo que no se subraya lo suficiente— la Gran Redada fracasó. No en su ejecución logística, sino en su propósito ideológico. No consiguió erradicar al pueblo gitano. No borró su lengua, ni su memoria, ni su capacidad de resistir.
El plan era claro: dispersión, trabajo forzado, separación de menores, reeducación forzosa. Pero la comunidad gitana sobrevivió, a pesar de todo. Porque el Estado no entendió que hay culturas que no se disuelven por decreto. Que la lengua puede esconderse, la música puede callarse, pero la identidad no se archiva ni se asigna por oficio. Muchos niños fueron “reeducados” y luego volvieron. Las mujeres encarceladas se organizaron para resistir en red. Las redes familiares se reconstruyeron a lo largo del siglo XIX. No se les venció entonces, y eso —quizás— es lo que más molestó.
En ese sentido, la Gran Redada no es solo un crimen, sino un fracaso de Estado. Porque no logró convertir la diferencia en obediencia. Se desplegó toda la maquinaria racional del despotismo ilustrado —fiscales, mapas, informes, carretas, conventos— y aun así, los gitanos siguen aquí.
La Gran Redada no es singular de la Leyenda Negra Española. En el resto de Europa, la situación tampoco era mejor. En Austria, la emperatriz María Teresa separaba niños y los entregaba a campesinos cristianos. Su hijo José II prohibió el romaní, impuso matrimonios forzosos y suprimió toda huella cultural. En Francia, los gitanos eran marcados con hierro y expulsados si se reunían en grupos. En Alemania, el nomadismo era punible con la muerte. En Rumanía, seguían siendo esclavos de monasterios. España no fue la excepción: solo lo hizo con más eficiencia y menos escándalo.
La consecuencia más grave de la redada no fue solo el dolor inmediato. Fue el mensaje que dejó: que una comunidad entera puede ser tratada como un problema técnico. Que los derechos se pueden suspender si los cuerpos no encajan en la norma. Que el racismo de Estado puede disfrazarse de celo administrativo. Y que un fracaso puede parecer orden si se documenta bien.
No hay monumentos que recuerden 1749. No hay día oficial de memoria. No hay disculpas de Estado. Solo un vacío, cubierto por frases como “marginalidad”, “conflictos vecinales”, “intervención social”. Como si el problema no fuera nuestro pasado, sino su presente.
Hoy, la redada continúa con formularios. Ya no se separan niños por decreto, pero hay colegios donde los alumnos gitanos están solos en las aulas. Ya no se les encarcela en grupo, pero se les ficha en bloque. No se les expulsa de pueblos, pero se les arrincona en barrios donde los servicios llegan tarde y el prejuicio llega antes. La persecución es más amable, más silenciosa. Pero sigue siendo persecución.
Y, sin embargo, ahí siguen. Más de medio millón de personas gitanas viven hoy en España. Muchos en condiciones duras, en el margen de la criminalidad. Muchos con orgullo. Muchos con la doble carga de tener que sobrevivir y justificarse al mismo tiempo. Se les exige integrarse, sin preguntarse por qué la sociedad que los margina tiene tanto miedo de que se integren sin disolverse. Se les corrige con planes, talleres, ONG. Pero no se les escucha. Solo se les tolera en la medida en que renuncien a su diferencia.
Lo que la Gran Redada no consiguió con cárceles, hoy se intenta con diagnósticos sociales. Pero el marco sigue intacto: el gitano sigue siendo un problema a resolver, no un sujeto con el que convivir. Y eso es lo que no ha cambiado.
La historia no absuelve, pero a veces se toma su tiempo en devolver el golpe. Lo cierto es que el fracaso de 1749 no borró a los gitanos, sino que los confirmó. Los empujó al margen, sí, pero también les forjó una memoria, una tenacidad, una cultura de resistencia que ni Ensenada ni sus papeles pudieron eliminar.
Si la Gran Redada ocurriera ahora, sería calificada de crimen de lesa humanidad. El artículo 7 del Estatuto de Roma lo cubriría casi todo: persecución étnica, separación de menores, esclavitud, destrucción cultural, deportaciones forzosas. Pero no hace falta ir a la óptica del siglo XXI. Incluso bajo la ley del siglo XIX, ya sería ilegal: el Código Penal español de 1822 requería delito individual probado. El Código Napoleónico establecía que la ley no castiga identidades, solo actos. Y el common law británico reconocía el habeas corpus. Es decir: ni siquiera con los criterios conservadores de su tiempo se puede justificar, y, sin embargo, se justificó.
Porque la ley no siempre protege lo que no considera persona. A los gitanos no se les pensaba como ciudadanos, sino como una anomalía móvil, sin categoría legal estable. No eran súbditos, ni enemigos. Ni criminales, ni vasallos; eran “los otros”.
Y si algo nos enseña todo esto, es que no basta con que exista el derecho para que se imponga la justicia. Que la existencia de tratados, convenios y tribunales internacionales no garantiza nada si no se aplican. Hoy, lo más inquietante no es solo que el Estado de Israel haya activado una maquinaria de expulsión, encierro y asfixia territorial contra el pueblo palestino, sino que el resto del mundo lo permita. Que organismos, gobiernos y diplomacias asistan a la destrucción con lenguaje técnico, notas de preocupación y nada más. Se condenan los excesos, pero no el método. Se lamentan los cuerpos, pero no el diseño. La complicidad no necesita firmas: a veces basta con el silencio. Con dejar que todo ocurra. Con no interrumpir.
Y cuando ya hayamos terminado de firmar, archivar, segregar, meteremos los bulldozers. Como en Gaza.